
Piadosos infanticidios: “La asesina”, de Alexandros Papadiamantis
Por Jordi Corominas i Julián | Reseñas | 13.06.10
La asesina. Alexandros Papadiamantis
Traducción de Laura Salas Rodríguez
Periférica (Cáceres, 2010)
Uno nunca ha matado, pero es víctima de su deformación profesional. Vi las manos de la cuidada, como siempre en Periférica, cubierta de La asesina, de Alexandros Papadiamantis y pensé automáticamente en Enriqueta Martí, la Vampira del Raval, quien sembró el pánico en la Barcelona de 1912 al raptar y asesinar niños para mayor satisfacción de los ricos condales, ansioso de tuétano y pueriles órganos para curar sus enfermedades y saciar sus sucios impulsos sexuales. Era una criminal monetaria que lo planificaba todo al milímetro, una concienzuda arpía que de día iba de pobre y se engalanaba cuando caía al sol para cerrar sus negocios, todo lo contrario que la protagonista de la novela que centra esta reseña, una anciana mujer de una isla griega que, desde una pía perspectiva, decide ahorrar suplicios a las míseras criaturas que manda al otro barrio.
La novela de Papadiamantis, considerado el mejor narrador de la Hélade moderna, bebe fuentes decimonónicas que rebasa a medida que avanza el relato. Su inicio sitúa todo en un orden estable y lógico, por eso no nos cansa la larga introducción, donde el autor plantea el contexto familiar e histórico. La familia de la protagonista tiene un pasado normal, pero turbio. La madre de Jadula fue bruja y conocía los huecos justos para esconderse, imposibilidades ajenas a la razón. El destino que todo lo marca y repite la secuencia. Cuando su hija crezca se encontrará con la usual sinfonía de dote, tierras, peleas y amargura por la pobreza, salvable porque la solidaridad y el pan siempre están presentes entre los más necesitados, pero eso no basta, porque en estas postrimerías del novecientos el carácter hereditario de las acciones empieza a intuirse, sutilmente, como una caricia. La diferencia es que Papadiamantis rompe la secuencia previsible y hace entender al lector del mal que se cierne en el seno de Jadula mediante la ebriedad huidiza de uno de sus hijos, capaz de apuñalar a su hermana marimacho en un arrebato que queda en nada porque el clan prima ante la justicia, o eso pensábamos.
Nuestra época es asquerosa, nadie lo duda, pero tenemos certezas indudables de vida y muerte. Los niños ven la luz y raro es que fallezcan prematuramente. En la Grecia de entonces, un tercer mundo con heridas turcas, abrir los ojos el primer día no garantizaba continuidad, y sí mucho calvario de supervivencia para resistir la pesadilla. Por eso Jadula asesina, en una lúgubre habitación atiborrada de premoniciones, a su nieta, para evitarle padecer la rutina de los hombres y sus desdichas. Lo hace espontáneamente y sólo se aturde por haber sido capaz de ahogar. Inspirar, expirar. La atmósfera es de mito griego y Shakespeare, conectando con nuestra modernidad a través de La Dolce Vita de Federico Fellini, donde un personaje mucho más elevado, Steiner, termina con su existencia y la de sus retoños porque desde su lúcida intelectualidad conoce a la perfección que permitir los sinsabores que genera nuestro paso por la tierra es una clamorosa injusticia. La diferencia entre ambos caracteres es histórico-espacial. El burgués romano vive sin Dios, mientras la vieja griega lo tiene presente hasta para expiar sus pecados, si bien prosigue en su empeño aniquilador en extraños y cabales instantes. Distingue perfectamente entre el bien y el mal, aunque cuando intuye desolación activa sus pérfidas teclas y no tiene problemas en apretar cuellos o empujar infantes al pozo del adiós.
El golpe de genio llega desde la mente, e impresiona analizarlo. Lo bonito de ciertas lecturas es coger el libro y estudiarlo con precisión histórica, sabiendo en que fecha y circunstancias fue escrito. El siglo XIX aun anclaba su nave en la condena teológica, y ese determinismo comportaba un sentimiento de culpa que raramente deja rienda libre a la casualidad como motor fundamental. Por eso casi aplaudimos cuando el deseo de la matriarca se cumple y una desdichada cae y fallece tras unas jornadas de agonía. El problema es que a veces dos más dos no son cuatro, y la policía encaja piezas de manera deductiva, sin cientifismos. Aparece el miedo y Fajula huye por un crimen que sólo ha sido anhelo, pues ella, sin que sirva de precedente, nada hizo para que la pequeña terminara en las profundidades.

A. Papadiamantis (Foto: Pavlos Nirvanas)
La fuga y lo cómico: escapar como recapitulación humorística.
Enriqueta Martí no escapó. La pillaron con las manos en la masa, con varias secuestradas y un cuarto de los horrores. Su crónica es plenamente moderna porque contemplaba la matemática de lo criminal en compartimentos estancos. La asesina de Papadiamantis es más humana que los humanos, por eso emprende la senda de la montaña. Lo ridículo de su situación es la culpa que arrastra aun siendo, parcialmente inocente. Sus peripecias en la soledad la transforman en una graciosa víctima a la que todos piden ayuda taumatúrgica. Es sabia y famosa en su región por ser una pequeña enciclopedia de herboristería andante, dueña de milagros, maga de pociones sanadoras. Los pastores de la zona saben de sus dones e ignoran su nueva afición, afín al estrangulador de Boston y con ribetes destripadores. Se instaura, otra contemporaneidad anticipada, un tono de comedia all’italiana que en realidad destila el clásico aroma mediterráneo, donde la risa y el llanto se igualan, porque desde lo antónimo tienen el hermanamiento del sinónimo, se asocian por inercia; su diferencia es más bien exigua y el umbral de la sensación tiene una tela muy fina de un tacto que depende de matices interpretativos.
Decir más sería estropear el placer de una lectura brillante y arruinar el descubrimiento de un narrador que hasta la última línea sabe mantener la intriga fundiendo interior y exterior, mente y sociedad, de una historia premonitoria de muchas otras que vendrán al tumbar con maestría las trabas de su tiempo y proponer los vericuetos que nos rodean casi prescindiendo de los axiomas de su época, donde Dios contaba y aun temíamos retarle con nuestras propias armas, simples, casuales y desquiciadas. El siglo XX ajustaría cuentas y transmitiría, sin ningún pudor, la máxima del finiquito desde el capricho de lo arbitrario.



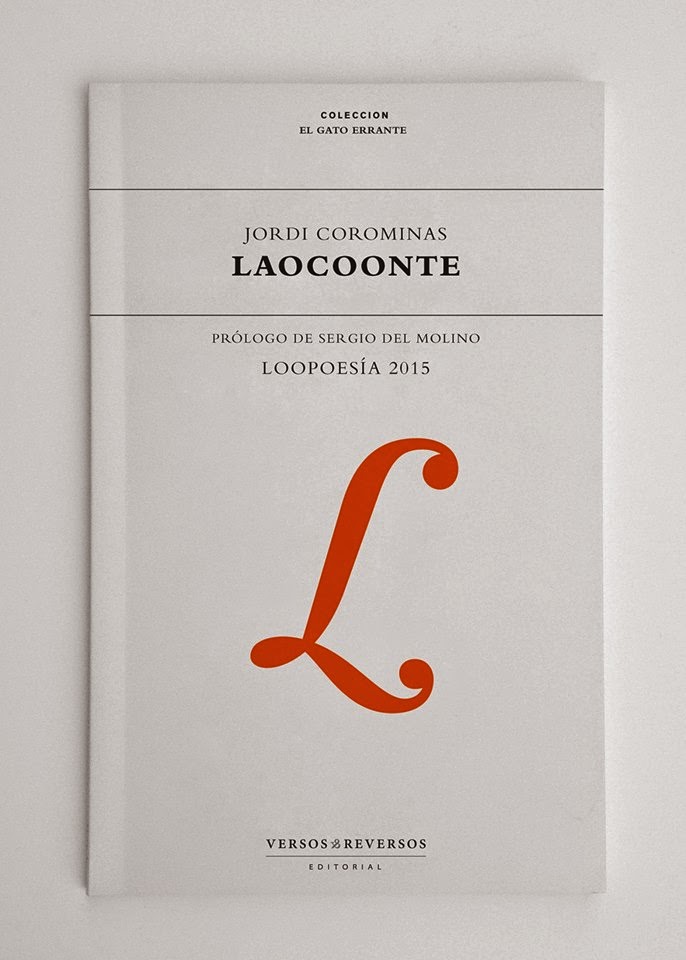

















No hay comentarios:
Publicar un comentario