
Nuevos y necesarios episodios nacionales
Por Jordi Corominas i Julián
“El hombre tiene que acostumbrarse a vivir con la mierda. Es más, sólo se entiende al hombre conviviendo con la mierda, porque la mierda forma parte de él, es parte de él, desde que está envuelto en los pañales y entre los pañales y él hay mierda, y dentro de él, qué hay, mierda. La cultura, la civilización es en buena parte una lucha por olvidarla, por no verla […] Al hombre no le gusta su propia esencia. Y yo soy un hombre, hijo mío. Y a mi tampoco me gusta la mierda, pero convivo con ella, no me queda más remedio. El hombre crece conviviendo con lo que no le gusta”.
(Rafael Chirbes, La caída de Madrid, Barcelona, Anagrama, 2000)
Y quien dice el hombre bien puede referirse a España y su periplo durante buena parte del siglo XX, ruta espinosa que muchos silenciaron demasiado tiempo, como si con la palabra se resucitaran viejos fantasmas que convenía tener alejados de la realidad, vestigios incómodos relegados a un pozo muy profundo. Los jóvenes críticos, que en su mayoría tienden a privilegiar temáticas alejadas del compromiso, exhiben en este campo un discurso cínico consistente en burlarse de episodios pasados, argumentando que ya se habla demasiado de la Guerra Civil y el negro período franquista, calabozo del que aun no hemos abierto completamente la puerta. ¿Demasiado? El mercado es una bestia hipócrita que suelta enrabietadas y certeras flemas a cuentagotas. Desde la aprobación de la ley de la memoria histórica el interés de algunos literatos por recuperar aquellos años aciagos ha tenido escasa repercusión en los medios. La típica noticia para completar un hueco y listos. No nos hemos dado cuenta y vivimos nuestro particular barroco cultural. Se ama la forma. Se ningunea el contenido. Se nos machaca con fosas y desapariciones, con injusticias y torturas, pero nadie tiene la valentía de alzar la voz y hundir su tinta en las heces desde la sinceridad. Perdón. Rafael Chirbes (Tabernes de Valldigna, 1948) lleva haciéndolo desde su debut en el ya lejano 1988, en las postrimerías de la caída del muro. Lo sorprendente es que cuando pregunto a compañeros de mi generación todos, y no es exageración retórica, dicen ignorar quien es. ¿Chirbes? Me suena. ¿Chirbes? ¿Qué ha escrito? Yo mismo hasta hace dos meses me incluía en lo nómina de los desinformados. Luego leí Por orden alfabético de Jorge Herralde y percibí su entusiasmo por el valenciano, un tipo auténtico capaz de irse a vivir durante once años a un pueblo extremeño de cuatrocientos habitantes para escribir y discutir por la noche de política en los bares, un hombre honesto que defiende sus ideales y los plasma sin artificio en su narrativa, corpus esencial que ahora y en un futuro servirá para entender nuestro novecientos, centuria fallida donde fuimos reclusos desde nuestras casas, víctimas soñadoras que no pulsamos las teclas justas para mejorar el desastre perpetuado por los típicos pocos empeñados en finiquitar las ilusiones del pueblo, pelele en evolución que aun lucha, si es que lo hace, para romper las barreras y oler un poco de esa comida llamada progreso, porque si insistiéramos con la libertad haríamos el ridículo por exceso de quimérica utopía.

El primer Chirbes: el espacio y el desencanto del ideal.
El desencanto del primer Chirbes para con la España de los años ochenta se intuye inmenso, y no sería de extrañar que ese fuera el motivo de ubicar su ópera prima, Mimoun, en Marruecos, donde el narrador vivió dos años. El protagonista es un profesor de español que cruza el estrecho con la intención de concluir su novela. Sin embargo, fracasará en su objetivo al hipnotizarse con el espacio, que atenaza y domina. El zoco y la canícula, una frontera más que meteorológica, son un laberinto de vicios y tentaciones que se alía con el clima para desbaratar planes y generar una vorágine maligna donde todas y cada una de las piezas quedan atrapadas entre alcohol, hachís, sudores, sexo, fuego y un constante incendio ardiendo hacia la deriva. Hay sospechas y un aire que anuncia tragedia. Los personajes se mueven en el tablero como piezas egoístas que con su actitud creen tomar las riendas, cuando lo cierto es que sólo activan partículas siempre más propensas a la ruina, único trait d’union entre todos ellos, y lo mismo sucede en En la lucha final, segunda novela que parece anticiparse más de una década a su destino, pues en mi modesta opinión debería situarse tras La caída de Madrid, aunque si Chirbes la escribió es más que probable que lo hiciese porque seguía muy desengañado de esa España socialista donde los otrora perdedores, fanáticos de tertulias revolucionarias durante el franquismo, se aburguesaron constituyendo la crème de la crème de un Madrid decadente, con calles teñidas de un gris que se acentúa cuando nos adentramos en los hogares de una serie de trepas que permiten al lector asombrarse con el bisturí del novelista, cirujano perfecto en su operación de radiografiar la esencia de sus personajes, que en esta ocasión, algo característico también en otras obras del autor, son diseccionados sin piedad en un ambiente que recuerda con matices a Sunset Boulevard de Billy Wilder. Los vivos están muertos pese a sus oropeles, beben de éxito y comen fracaso a cada paso que dan, más preocupados en su apariencia que en defender los valores de antaño, esfumados bajo mantos más lujosos que no pueden ocultar sus sonoras miserias, propulsadas en grado máximo por el modo en que emergen, con un impostor que encandila al grupo, ese Ricardo Alcántara de basura y fascinación, y un asesinato que vertebra el relato y sirve al narrador la justa excusa para ir hilvanando su brillante polifonía, desenmascaramiento capitalino que destruye mitos contemporáneos con una suave mala leche que aún, y hablamos de una novela publicada en 1991, no ha llegado a Barcelona, donde se sigue glorificando a la Gauche divine del Bocaccio como insuperable panacea cultural.

La transición hacia el meollo: La buena letra y Los disparos del cazador.
Tras esta exploración Chirbes cambia de tercio y se traslada a una órbita donde prima la confesión que abarque cronologías donde las peripecias del individuo puedan fundirse con su tiempo histórico. Tanto en La buena letra como En Los disparos del cazador late un primigenio germen de arrepentimiento y desdicha. En la primera una mujer dirige sus impresiones al hijo, transmitiéndole la crónica familiar de unos años donde, fenecida la esperanza con la victoria de los golpistas en la Guerra Civil, la supervivencia se erigirá en máxima. La existencia se centrará, así como el relato, en las cuatro paredes del hogar, microcosmos que explica el exterior por las actitudes de cada miembro del clan. Hay amor y secretos, miradas, desaliento y mucha frustración. Lo peor, y esa es la gran debacle, es la descomposición del núcleo por rencillas y malentendidos que van más allá de la anécdota para configurarse en cuadros capaces de resumir con sus pinceladas parte del drama nacional. La figura del tío, preso republicano que tras varios desestabilizadores desmanes acaba casándose con una antigua criada con ínfulas de estrella, es un epicentro en el ángulo de la fractura, consolidada con el transcurrir de los días por fallecimientos que dejan sola a la pobre Ana, viuda y mártir sentenciada por el reloj de arena, que nada arregla, carente de justicia poética, y lo mismo acaece con el protagonista de Los disparos del cazador. El narrador, un viejo más que consciente de su próxima desaparición física, redacta un diario que es una confesión en respuesta a unos papeles de su hijo Manuel, fanfarrón que disminuía la figura paterna y la calificaba con términos poco halagüeños. Ahora el anciano convive en Madrid con un cuidador homosexual y decide desahogarse desgranando los capítulos más significativos de su singladura vital, donde es menester remarcar que Chirbes ya introduce varios motivos que se repetirán en la segunda parte de su trayectoria. Madrid, centro de España, es el punto desde donde se escribe y se salta a la dimensión exterior, prestigio y supuesta apertura cultural, del viaje. Londres, París, Roma como bastones de mando que dan prestigio a su portador porque ha logrado escapar del tedio nacional franquista para sumergirse en otras realidades más placenteras. En Los disparos del cazador la idea de allende la Junquera aun no tiene un valor cultural tan arraigado como en posteriores novelas porque el narrador valora más su fuerza en sentido liberatorio, válvula de escape que evita la tortura del matrimonio, cargado de proyectos conjuntos hasta la irrupción de la monotonía y la diferencia, contrarestada con el trabajo y las amantes, mujeres que desde sus humores condensan todas las posibles Españas, desde la recatada hasta la pasional que no se corta un pelo. Luego, naturalmente, están los amigos y los hijos, aunque quizá convendría destacar los negocios como piedra miliar que permite comprender cómo muchos se enriquecieron y pudieron llevar un frenético tren de vida, pues en las novelas de Chirbes en muchas ocasiones da la sensación que las orgías y las francachelas estaban a la orden del día, lo que podríamos relacionar con el derroche al ser, en muchas ocasiones, sus protagonistas individuos que del cero absoluto han subido hasta el infinito. Los disparos del cazador es un llanto de incomprensión, una descarga emocional que también contempla la traición al origen, como si residir en la capital fuera una burla, como si la ansiada paz marítima de la pequeñez hubiese sucumbido ante la inevitable espiral del poderoso caballero de Quevedo, siempre necesitado de un espacio agitado para pinchar con su mortal veneno, triunfo y hecatombe de la generación que se hizo adulta después de la guerra, grupo humano encadenado a la producción para olvidar lo que un día fue un sueño de mejora social desde el anhelo colectivo.

Novelas con continuidad histórica: cumbres narrativas en La larga marcha y La caída de Madrid.
Con La larga marcha Rafael Chirbes accede a un territorio inexplorado en la reciente literatura española, y es increíble que así sea, porque su opción es clara y más que necesaria: trazar la Historia nacional de las últimas décadas desde una perspectiva donde el protagonismo recaiga sobre el hombre común, héroe porque carga con el peso de los acontecimientos y los malvive desde su normalidad. La asombrosa estructura de La larga marcha podría remitirnos a filmes como Novecento de Bernardo Bertolucci o, más recientemente, La meglio gioventù de Marco Tullio Giordana, obras mosaico de una sociedad que mediante una familia y sus alrededores consiguen tejer frescos históricos válidos para comprender los acontecimientos fundamentales de un extenso período. En el caso de Chirbes su apuesta se divide en dos partes que se enlazan con naturalidad. En la inicial los padres inauguran el malestar desde varios puntos de nuestra geografía durante el primer franquismo, cuando la espriuana piel de toro era una ciénaga inmunda de silencio forzado bajo pena de fusilamiento mezclada con una suprema ignorancia, una España atenazada por el recuerdo de la contienda fraticida que espera sanar sus heridas a sabiendas que el clima lo hace imposible. Elegir la supervivencia a costa de la indignidad. Sí, quedan películas y el rasgo compartido por ricos, venidos a menos, y pobres de suspirar pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero asimismo hay una atmósfera que observa el mañana como un horizonte perfilado en un fundido en negro, si bien los hijos constituyen un reducto para creer en un futuro más optimista, y así es como sangres de distinta procedencia confluyen en el Madrid de los años sesenta y respiran bocanadas de ilusión desde la universidad, la fábrica y un bar que hermana al grupo, preparado para combatir al enemigo mientras se aspira a crecer en la pasión, sea esta celuloide, amor o la mera existencia, que ya es bastante. Los chicos de La larga marcha conspiran, se organizan, se enamoran y sucumben, pero tienen en su ADN las células bien creíbles de su época. Hay hijos de papá, estudiantes aliados con los obreros, mucha palabrería, petulancia académica, proclamas incendiarias, creencias mesiánicas, canciones legendarias, escuadrones fascistas, comunismo a ultranza y, naturalmente, un miedo atroz a caer en las garras de la policía, terrorífica hidra capaz de desarmar inteligencias mediante su omnímodo control, donde siempre hay una sórdida bombilla que alumbra sin tregua a escasos metros de los transeúntes. La larga marcha necesitaría muchas más páginas de las que tiene este modesto ensayo para recibir justa alabanza de su grandeza, obra polifónica que con sus acertadas voces engloba a todo un país en un momento crucial donde los tambores sonaron con un estruendo equivocado por la creencia de poder derribar muros que estaban bien edificados por antigüedad y perpetuo afán represivo. Aún así el testimonio de la novela sobre aquellos años abruma por la maestría con que el narrador sitúa las teselas en la superficie, con una capacidad brutal para encajarlas fluidas sin perderse en ampulosas diatribas y mostrar aspectos poco tratados, como sucede con la homosexualidad, que el autor aborda en toda su trayectoria sin reparos y con mucha valentía. Cada palabra, cada línea están plenamente justificadas, y así se consigue crear un trozo de Historia desde la ficción, que pese a la distante implicación, pero implicación al fin y al cabo, del narrador tiene un tono que podríamos calificar de suficientemente objetivo en el análisis del tiempo tratado. Sí, es imposible olvidar las evidentes simpatías de Chirbes, visibles sin exageraciones, presentes de manera inevitable sin ser agobiantes porque lo que acucia su ánimo es otra cosa, como corrobora en su siguiente novela, La caída de Madrid, donde nuevamente el valenciano presenta un magno retablo de la sociedad española el día antes de la muerte del dictador, Francisco Franco. Ese diecinueve de noviembre los hogares, medio congelados por la espera, atienden las noticias. En uno de ellos Chirbes quiere situar una fiesta que junte a todos los elementos prototípicos del momento, del empresario al artista pasando por los estudiantes hasta llegar un pez gordo de la policía franquista. Ese día eterno la confrontación entre jóvenes y mayores se manifiesta desde varios puntos de vista, lucha de pasado y presente que alcanza instantes de inmensa intensidad por las elecciones del narrador, como sucede con la relación entre el comisario y una prostituta que no entiende las reacciones de su amante, hombre amargado, cargado de sinsabores que tiene en la violencia su tabla de apoyo ante el fin que se acerca, incertidumbre vislumbrada por los estudiantes y los hijos de un empresario que tiene bastante claras las cosas. Sus hijos son, valga la redundancia, hijos de un régimen contra el que es normal que se rebelen y esta reflexión pone en tela de juicio, con una simplicidad suave y precisa, toda la cantinela marxista, toda la cuestión de las banderas en la agonía de los mal nacidos del 18 de julio para plantear el enfrentamiento en términos propios de su época, como si los himnos y la rebeldía ibérica hubiesen sido nuestra forma de corresponder al 68 francés y a los arrebatos de Pier Paolo Pasolini y Jim Morrison con su obsesión por matar al padre y fornicar con la madre, Edipo en estado puro. Franco muere, y cuando esa dicha se produce Chirbes no aminora su ritmo. Su escritura desde La larga marcha es un inacabable párrafo que entronca con la continuidad de su discurso libro tras libro, unidad fragmentada en volúmenes que contienen diferentes personajes que coinciden con otros presentes en varios tomos de la saga, hombres anónimos con los que el lector termina formulándose preguntas. ¿Por qué tiene tan mala pinta ese Coronado? ¿A qué juega Taboada? ¿Ort? ¿Dónde leí ese nombre? De este modo las novelas son un río con tintes enciclopédicos, algo brillante porque significa dignificar la cotidianidad no desde la mera efeméride sino enmarcándola como fundamental en el camino trazado por la musa Clío. Un personaje no merece desaparecer, no es un recurso estilístico sin más porque está integrado en algo mucho mayor que un envite narrativo: la Historia, cadena de montaje, por decirlo finamente, donde todos estamos implicados.

Eres lo que yo fui un día, soy lo que serás: la extinción y la metamorfosis en Los viejos amigos y Crematorio.
“Pero ahora el ideal, la mentira que uno se forma en la cabeza, ya no tiene que ver con el arsenal de valores románticos de entrega, sacrificio, todo aquello que recogió de las literaturas del XIX el republicanismo español, y que cultivamos los antifranquistas de mi generación y los de la generación de Matías: lo de ahora tiene que ver con el egoísmo, con lo que uno quiere poseer, con el consumo, con las campañas que diseñan las agencias publicitarias. Son, se quiera o no, ideales más miserables, aunque quién sabe si también menos dañinos y que, aunque parezca extraño, me resultan más cercanos, al menos más comprensibles.”
(Rafael Chirbes, Crematorio, Barcelona, Anagrama, 2007)
En Los viejos amigos Chirbes recurre a una solución fácil que sirve de manera idónea para cerrar el círculo: una cena de antiguos camaradas. Los jóvenes de los setenta se citan en un restaurante de rompe y rasga para una ceremonia decrépita, pulso de poder en el abismo. Unos han perdido la mujer, otros han visto como su hijo caía en las garras de la heroína y todos, absolutamente todos, han enterrado su casaca combativa para abrazar al dios consumo y sus parabienes de supuesta prosperidad. Muchas aspiraciones han perecido en el paseo. Prima la altanería y una arrogancia de Corte Inglés con retoños de escasa capacidad inventiva que cantan melodías a lo Bob Dylan y discuten imitando a los mayores, a los que sólo les queda la palabrería de antaño mientras se aferran al sillón de su posición y hasta sollozan con Aznavour, que ya no surge espontáneo porque el organizador ha ordenado al jefe del local que ponga el tema en el momento justo. Infiernos personales. Dentaduras postizas. Muerta la magia, expulsadas las baterías de combate en aras del goce del conformismo propio de la clase media, se plantea una nueva situación que el narrador analiza descarnadamente en Crematorio, otro Everest narrativo que vuelve al origen para relatar la destrucción perpetrada en nuestro país durante la década ominosa del pelotazo inmobiliario. La acción se centra en Misent, localidad nostálgica para el autor que simboliza la Berlusconia en la que se ha convertido la Comunidad Valenciana, Wild West de especulación, rico sarcasmo y globalización canalizada en mercados estratégicos que confluyen con suavidad. Coca, putas, ladrillo. La muerte de Matías, el único sano del tinglado por su amor a la agricultura y una mente repleta de ensoñaciones sedentarias, destapa una caja de truenos verbales que desnuda los mecanismos de una serie de personajes grotescos en su dorada y patética soledad. Su hermano Rubén es el vórtice de la pirámide y le siguen un antiguo socio, arruinado entre alcoholes y fluidos vaginales, los adalides del mercado negro de la mafia global, un sobrino estúpido que sólo contempla las cotizaciones de la bolsa, las viudas del desaparecido y la mujer del magnate, situada en la cola de mi elenco porque es metáfora de la metamorfosis. Rubén, que pese a su terremoto inmobiliario es un hombre culto, ha pasado de tener una esposa con quien viajaba y disfrutaba entre parajes plenos de historia a casarse con una niña medio siglo más joven que es hermosa, perdón, seamos claros, está como un tren, un juguetito que le quiere y que nos reengancha lo que argumentábamos al principio del texto. Adiós al contenido. ¡Viva la forma! Los viejos dioses han muerto y no acaban de llegar sus sucesores. En el intervalo toca el despropósito, y visto que nadie reacciona en el plano real me parece genial que un escritor se indigne en una época donde la tinta ya no, si es que alguna vez lo hizo, derriba gobiernos. Al menos su aportación incita a la reflexión al brindarnos una literatura que debería ser normal al meditar sobre problemáticas que se pueden tocar con la punta de los dedos. Digo debería ser, lo triste es que ahora lo anómalo es mediocre, se vende como oro y nadie se rasga las vestiduras.



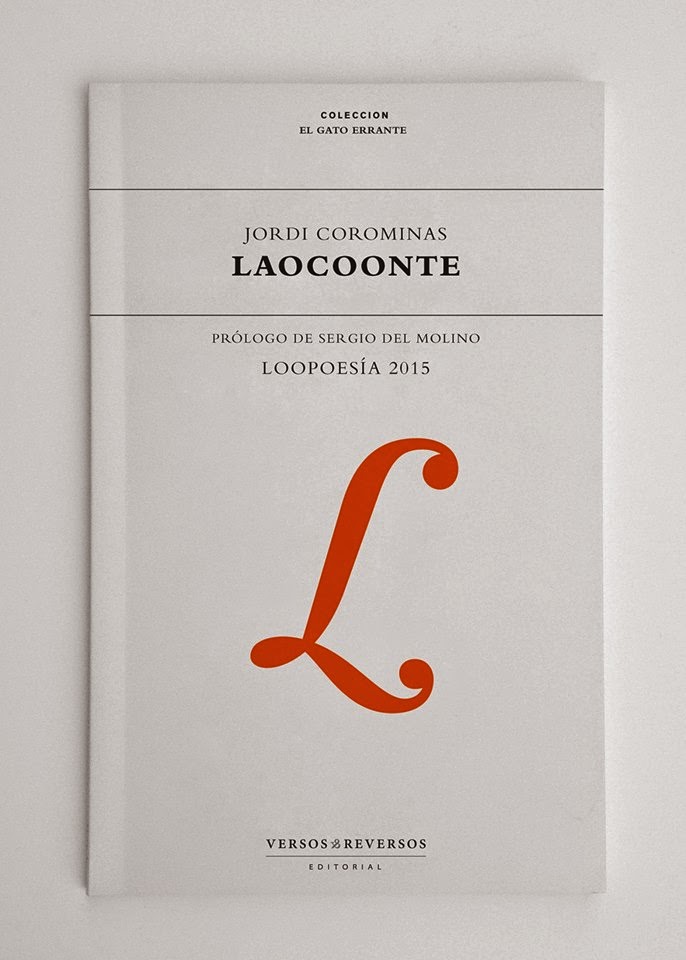

















No hay comentarios:
Publicar un comentario